Esker Blog
Bring Out The Best In Your Business.
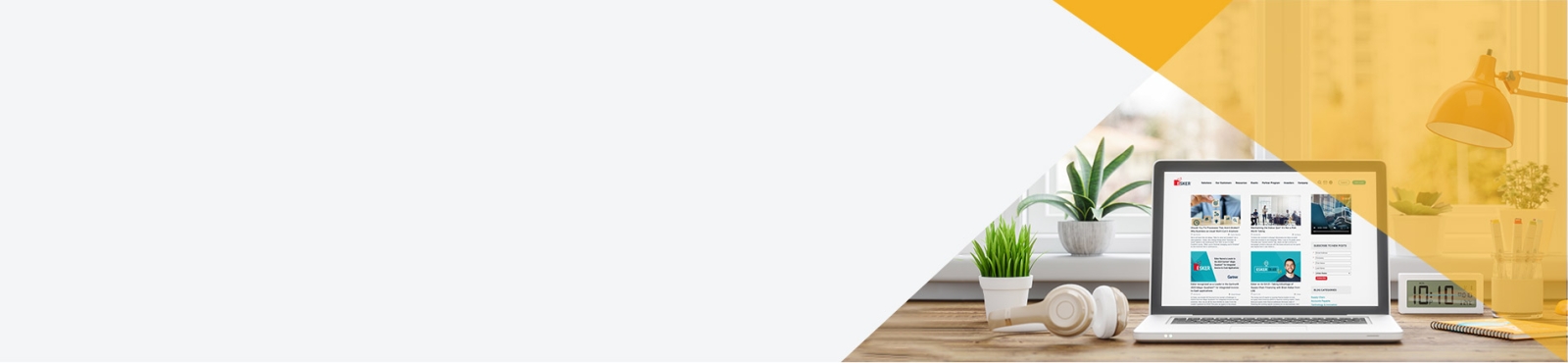
- En un mercado financiero cada vez más desafiante, las soluciones eficientes y tecnológicamente avanzadas son cruciales para la gestión óptima de cuentas por cobrar. En Esker, estamos orgullosos de que nuestras soluciones, Esker Invoice Delivery y Esker Credit Management, hayan sido destacadas en...
- A nadie se le escapa el entorno desafiante al que se enfrentan las empresas hoy en día. En los últimos años, el escenario macroeconómico se ha vuelto extraordinariamente volátil, sujeto al impacto de factores inesperados. Desde una pandemia, a tensiones geopolíticas, conflictos bélicos e, incluso...
- El actual clima macroeconómico, volátil y con cambios impredecibles, está suponiendo un auténtico desafío para los departamentos de Finanzas. Áreas como Cuentas Por Pagar (AP) se revelan como uno de los elementos cruciales para el director financiero, que este año tendrá que lidiar, además, con...
- En la actualidad, la neutralidad de carbono, la circularidad de la economía o los riesgos asociados al cambio climático son cuestiones que toda organización debe tener en cuenta para evaluar su impacto global. Para unificar toda la información que debe ser comunicada a los grupos de interés...
- Hace un mes que Esker anunciaba su inclusión en el primer Cuadrante Mágico de Gartner para suites Source-to-Pay (S2P). Detrás de ese reconocimiento, que sitúa a Esker como un Niche Player, hay toda una intrahistoria que merece la pena no pasarse por alto. A fin de cuentas, la intrahistoria la...
- Esker no es solo un proveedor de soluciones; al firmar con nosotros, te embarcas en un viaje de transformación digital con nuestro servicio CX Silver, diseñado por expertos en experiencia del cliente. Y para aquellos que deseen profundizar aún más en la optimización de sus procesos, está nuestra...
- El 2024 para Esker ha comenzado con una gran noticia: el reconocimiento de sus logros en materia ESG. Ello ha supuesto una calificación otorgada por Ecovadis, y además la de mayor categoría, la Medalla Platinum. La evaluación sitúa a Esker con una puntuación global de 81 sobre 100, destacando...
- La experiencia del cliente se ha convertido en una prioridad para cualquier compañía. Una de las variables irrenunciables para tener éxito en este empeño implica cuidar el área de Atención al Cliente. Ya no sólo es importante la adquisición y el marketing personalizado que sea realiza con los...
- Actualmente, las empresas demandan mucho más de sus Directores Financieros (CFOs). Se espera que estos líderes no solo generen valor y guíen a sus organizaciones a través de cambios significativos, sino que también diseñen estructuras de negocio capaces de resistir cualquier adversidad. La...
- Vicente trabaja en el departamento de Atención al Cliente de una empresa conservera. Cada mes, su área recibe alrededor de 22.000 mensajes, desde pedidos a incidencias o reclamaciones. Con cinco personas que trabajan en Customer Service, tocan a una media de más de 1.000 mensajes semanales, más de...
- El director general de Esker Ibérica, Jesús Midón, participó recientemente en la 7ª edición de Controller Centricity 2023, organizado por el GCCI (Global Chartered Controller Institute). Durante su intervención, moderada por David Ollé, controller en Wolters Kluwer España, Jesús Midón expuso...
- La tecnología en sí misma no debería tener sentido si no es para ayudar a las personas. Esa es una de las premisas que ha perseguido siempre Esker a la hora de desarrollar sus soluciones. Hace años que la compañía lanzó al mercado herramientas para la automatización de la gestión de pedidos...
- Queridos Reyes Magos: Seguro que este año tenéis mucho trabajo con todos los pedidos que tenéis que gestionar, miles y miles. Sabemos que cada vez es más difícil tener visibilidad y trazabilidad sobre todo lo que hacéis. Con la llegada de las nuevas tecnologías os puede resultar más difícil...
- Iniciamos el 2024, un año que muchos consideran prometedor dada su singular combinación numérica. Cada uno de sus dígitos, al sumarse, resulta en el número 8, un símbolo de autoridad y equilibrio, representando la armonía entre lo espiritual y lo material, así como el logro de objetivos y la...
- Con el año 2023 casi finalizado, Esker ha reafirmado su compromiso con el medio ambiente a través de una nueva colaboración con una ONG vinculada a la preservación y conservación de nuestros mares y Reservas Marinas: Océano Alfa. Esta organización está a punto de cumplir treinta años en activo,...
- En la actualidad, hemos incorporado el concepto de sostenibilidad a muchas áreas del mundo empresarial. Más allá de ser un reto, una apuesta o una tendencia de moda para algunas empresas, tener una oficina sostenible puede ser una cuestión integrada en la estrategia ESG de cualquier entidad....
ACERCA DE ESKER
Diseñado y dinamizado por Esker, el blog de Esker es una fuente de información sobre la optimización de los procesos de gestión de las empresas, más particularmente en el ciclo de compra (Source-to-Pay) y el de venta (Order-to-Cash). Este blog está dirigido a todos los profesionales implicados en ambos ciclos de gestión: Finanzas, Relación con el Cliente, Cadena de Suministro, Contabilidad, Planificación, Crédito, etc. Ofrece casos de éxito, opiniones de expertos y contenido destinado a mejorar la comprensión de los procesos relacionados con los ciclos Order-to-Cash y Source to Pay.















